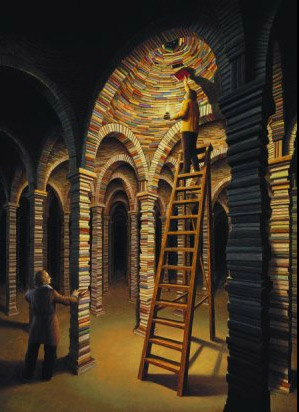PERSONAJES
El Trapecista,La Equilibrista,El Soldado, El Comandante (que es el Soldado con otra ropa.)
ÚNICO ACTO
Todo transcurre en una cabaña en la nieve. Hay una puerta que da al exterior y otras dos puertas a los costados de la habitación. Hay una ventana que da hacia fuera, una estufa a leña, un sillón, y una enorme mesa a un costado.
Escena I
El Trapecista, La Equilibrista.
(El Trapecista y la Equilibrista asoman sus caras al vidrio de la ventana intentando ver si hay alguien dentro. Golpean el vidrio, llamando. Es evidente que tienen mucho frío. Entran. Tienen unos abrigos que parecen improvisados.)
Trapecista: (Entrando.) Por fin, un lugar para guarecernos. ¡Entra de una vez, mujer!
Equilibrista: Es que estoy endurecida.
Trapecista: (Jalándola del brazo y cerrando la puerta.) Vamos, entra. (A gritos.) ¡¿Hay alguien aquí?!
Equilibrista: ¿Es que no hay nadie en este sitio? Siempre y cuando aquí pueda querer habitar alguien.
Trapecista: La estufa está apagada. Tal vez hayan salido.
Equilibrista: Tal vez hayan muerto.
Trapecista: No seas ave de mal agüero.
Equilibrista: (Se sienta en el sillón, junto a la estufa.) Si fuera un ave me iría volando. Aunque a juzgar por mi suerte, seguro sería un pingüino.
Trapecista: (Comienza a encender la estufa.. Se sienta en el sillón.) Venga, que ya se te va a pasar el frío.
Equilibrista: ¿Y la bronca? Mira que te lo dije. Te lo dije... cabeza hueca.
Trapecista: ¡Termínala de una vez, mujer! (Llamando.) ¡¿Es que no hay nadie?!
Equilibrista: Te lo dije, te lo repetí una y otra vez y no me hiciste caso. No sé para qué tienes orejas si ni siquiera usas lentes.
Trapecista: Sí, está bien, ya te escuché.
Equilibrista: Lo que me pregunto es por qué no me escuchaste antes.
Trapecista: ¡Es que parecía tan cierto, tan real!
Equilibrista: (Sarcásticamente.) Sí, sí, muy cierto, muy real. (Con bronca.) ¡Tan real que parece mentira en la que nos has metido!
Trapecista: Yo vi algo tan blanco, tan radiante, tan enorme que pensé que era Dios.
Equilibrista: No se si me impresiona más el error teológico o el geográfico.
Trapecista: ¿Y cómo iba a saber que era la nieve si nunca había visto antes la nieve? ¡Todavía no puedo creer que exista tanta nieve junta!
Equilibrista: Podrías haberme creído a mí.
Trapecista: Tú tampoco conocías la nieve.
Equilibrista: Pero al menos recordaba lo que contaba aquella domadora de caballos... la belga... la que tenía aquel perrito que parecía un felpudo...
Trapecista: ¿Eunice?
Equilibrista: ¡Esa misma! Se pasaba contando historias de la nieve.
Trapecista: Yo pensé que mentía. Bastaba verle la forma de las manos para darse cuenta que era una persona a la que le gustaba mentir.
Equilibrista: Suerte que no eres detective privado, estaríamos arruinados. Aunque claro... no se en qué situación estamos ahora.
Trapecista: Yo sólo pensé que era Dios, por eso vine hasta acá. ¿Te imaginas, poder conocer a Dios?
Equilibrista: ¿Y tú que tienes de especial para que te ocurra un prodigio así? ¿Es que ahora también eres un místico?
Trapecista: Soy un trapecista. O te olvidas que siempre quise serlo para estar más cerca del cielo.
Equilibrista: Antes de que empieces con la historia de tu niñez y tu imaginación sobre los ángeles, fíjate si todavía te queda algo que comer.
Trapecista: Pues en esta bolsa... apenas unas semillas de manzana y un trozo de pan... muy duro.
Equilibrista: Aunque más no sea ponlo un momento en el fuego.
Trapecista: (Poniéndolo al fuego.) Supongo que no es mala idea.
Equilibrista: ¿Quién sabe dónde estarán ahora?
Trapecista: ¿Quiénes?
Equilibrista: Pues los del circo.
Trapecista: Quién sabe... tal vez nos extrañen.
Equilibrista: Tal vez no tengan tiempo de extrañar disfrutando de una vida mejor que esto.
Trapecista: ¡Mujer, que esto no es el resto de nuestras vidas, es sólo un momento!
Equilibrista: Pues donde no consigamos comida esto va a ser lo que resta de nuestras vidas. Y saca ese pan entes que lo perdamos.
Trapecista: (Toma el pan, lo divide y ambos comen.) Seguramente si alguien vive aquí, ya volverá. Y si no... tal vez así como llegamos nosotros, llegue alguien más.
Equilibrista: Si alguien más ha pasado tantos días perdidos en la nieve... Y no digo la cantidad porque ya perdí la cuenta. Todos los días parecían el mismo día.
Trapecista: No tienes que recordármelo.
Equilibrista: Ni siquiera tenemos al enano para que nos cante, con esa voz de barítono que tenía.
Trapecista: ¡Otra vez el enano! (Burlándose.) ¡Ay, el enano, el enano!
Equilibrista: ¿Es que el frío te daña la cabeza? ¿Por qué te pones así?
Trapecista: ¿Es que entre tú y el enano ha pasado algo?
Equilibrista: Te has puesto celoso.
Trapecista: No estoy celoso, simplemente quiero saberlo, porque lo recuerdas tanto...
Equilibrista: No te pongas así.
Trapecista: Es que durante estos días dale que te dale hablar del enano.
Equilibrista: Estas celoso, eso es todo. (Con un fraseo infantil.) ¡Estás celoso, estás celoso!
Trapecista: Pues mira, no estoy celoso. ¿Pero y si así fuera, qué?
Equilibrista: Cuando te pones así me dan ganas de besarte. Hasta se me olvida que estamos aquí por tu culpa. Ven abrázame.
Trapecista: (Abrazándola.) Sigues siendo mejor que el fuego.
Equilibrista: Me siento muy cansada. ¿Por qué no dormimos un rato?
Trapecista: Está bien, luego veremos qué es lo que hacemos.
Equilibrista: Podrías cambiar de religión y así comenzamos una nueva búsqueda.
Trapecista: Muy graciosa, duérmete ya. (Se duermen.)
Escena II
El Trapecista, La Equilibrista y el Soldado
Soldado: (Pasa por delante de la ventana, como dirigiéndose a la puerta, para entrar a la cabaña. Se detiene. Observa por el vidrio y ve al Trapecista y a la Equilibrista dormidos. Pone gesto de ternura. Luego cambia el gesto por uno hosco. Entra golpeando la puerta, gritando, amenazando al Trapecista y a la Equilibrista –que se despiertas sobresaltándose- con una escopeta.) ¡Alto ahí! ¡Son mis prisioneros!
Equilibrista: (Gritando desesperada.) ¡Mis gallinas! ¡Mis Gallinas!
Soldado: Aquí no hay ninguna gallina, señora.
Equilibrista: ¡¿Cómo que no?! ¡Y bien gordas!
Soldado: Repito que aquí no hay gallinas.
Equilibrista: ¡Quiero mis gallinas y me las va a dar!
Trapecista: Espera, mujer, que estás confundida.
Equilibrista: Yo de aquí no me voy sin mis gallinas.
Soldado: Es una orden: aquí no hay ninguna gallina.
Trapecista: ¿Qué clase de orden es esa?
Soldado: No tengo por qué rendirle cuentas al enemigo.
Trapecista: ¡Enemigo!
Equilibrista: Aquí lo único que cuenta es que faltan mis gallinas, todas mis gallinas. ¡Pobrecitas mis gallinas!
Soldado: ¡Deje de chillar como una gallina!
Trapecista: ¿Podemos salir de esta gallinero?
Equilibrista: Díselo a él. Que me devuelva mis gallinas.
Trapecista: Aquí no hay gallinas, entiéndelo. Has estado soñando.
Equilibrista: (Implorando. Lloriqueando.) Dime, por favor, que he soñado todo menos mis gallinas.
Trapecista: Muy bien, te lo digo: has estado soñando todo, también tus gallinas.
Equilibrista: ¡ Y yo sin mis gallinas! ¡¿Qué haré?!
Trapecista: Si tanto te preocupa míralo de esta forma: tus gallinas son inmortales. Nunca morirán porque nunca han existido.
Equilibrista: (Yendo hacia el soldado de manera amenazadora.) Así que usted espantó a mis gallinas.
Soldado: (Sigue apuntando con el arma, pero comienza a retroceder ante el avance de la Equilibrista) Señora, esto es la guerra y en la guerra está permitido hacerles cualquier cosa a las gallinas.
Equilibrista: (Comienza a darle puñetazos al soldado que se mete, con arma y todo, debajo de la mesa.) ¡Salvaje! ¡Maldito aniquilador de gallinas! ¡Se aprovecha de mis gallinas porque son sólo un sueño! (El Trapecista se acerca, la agarra, la quiere apartar de allí y calmar.)
Soldado: (Debajo de la mesa.) Señor, le ruego sepa explicarle que soy un soldado y como soldado eso no se me debe hacer.
Trapecista: Si tu te dejas...
Soldado: (Debajo de la mesa.) Me tomaron a de sorpresa, traicioneramente. Soy un defensor de la patria, merezco más respeto.
Equilibrista: (Pretende ir de nuevo a golpear al Soldado, el Trapecista la sujeta.) Deja de ladrar porque si llegara a encontrar un almohada de plumas te asfixiaría para vengar a todas las gallinas que has hecho desaparecer en tu vida.
Soldado: (Debajo de la mesa.) No me dejaré confundir con lo que digan y menos con lo que hagan. Ni siquiera con lo que piensen.
Trapecista: Puede abreviar que igual la idea se entendió.
Soldado: (Debajo de la mesa.) Entonces comprenderán lo que está pasando.
Trapecista: Como pasar, está pasando el tiempo.
Soldado: (Debajo de la mesa.) Señores... esto es la guerra.
Equilibrista: (Sosprendida.) ¡¿La qué?!
Trapecista: Creo que ha dicho "la guerra". Perdone, buen hombre, ¿ha dicho usted "la guerra"?
Soldado: (Debajo de la mesa.) Así es. Esto es la guerra y ustedes son mis prisioneros.
Trapecista: (Se agacha para poder mirar de frente al Soldado. Hace un gesto con el índice de señalar alternativamente una y otra vez a sí mismo y a la Equilibrista, como diciendo "nosotros") ...¿Sus prisioneros?
Soldado: (Debajo de la mesa.) Correcto. Y por favor, no me obliguen a tomar medidas más agresivas.
Trapecista: ¿Nosotros sus prisioneros?
Soldado: (Debajo de la mesa.) Ustedes y todas sus gallinas.
Equilibrista: ¿No habíamos quedado en que fue un sueño?
Soldado: (Debajo de la mesa.) Todos sus sueños quedan confiscados. Sólo les será permitido tener aquello que no altere la tranquilidad del campo de prisioneros.
Trapecista: Se me cansan las piernas de estar agachado. ¿Podríamos conversar frente a frente con mayor naturalidad?
Soldado: (Debajo de la mesa.) Permanecerá así hasta que yo considere que su esfuerzo es suficiente. Para eso es que me he puesto en esta posición.
Trapecista: (Levantándose.) No lo puedo creer.
Soldado: (Debajo de la mesa.) Todas sus creencias son irrelevantes. Lo único que tienen que saber es que esto es la guerra.
Equilibrista: ¿Y entre quienes es la guerra?
Soldado: (Debajo de la mesa.) Eso es información clasificada.
Equilibrista: Sólo dígame el nombre de su país.
Soldado: (Debajo de la mesa.) No estoy autorizado a dar esa información al enemigo.
Trapecista: ¡No somos sus enemigos!
Soldado: (Debajo de la mesa.) No tienen mi uniforme.
Trapecista: No tenemos ningún uniforme.
Equilibrista: No somos soldados.
Soldado: (Debajo de la mesa.) Entonces son mis enemigos.
Equilibrista: No supone usted que ese razonamiento puede conducir a errores.
Soldado: (Debajo de la mesa.) No estoy autorizado a dudar de mi palabra.
Equilibrista: ¡Pero ni siquiera somos gente armada!
Soldado: (Debajo de la mesa.) Eso muestra la incapacidad técnica del enemigo y su falta de escrúpulos al mandar gente sin armas. ¡Y pensar que ustedes están dispuestos a morir por quien ni siquiera les ayuda a defenderse!
Trapecista: A ver si lo entiende de una vez por todas. No somos soldados, no estamos armados, no pertenecemos a ningún ejército y no somos enemigos de nadie.
Soldado. (Debajo de la mesa.) Aquí estamos en guerra y ustedes pertenecen al enemigo.
Trapecista: ¡Se lo repito: no pertenecemos a ningún ejército y no estamos en guerra!
Soldado: (Debajo de la mesa.) Debieron pensar eso antes de entrar en guerra.
Equilibrista: Quien no está pensando es usted.
Soldado. (Debajo de la mesa.) Yo tengo el control de la situación, no tengo por qué pensar.
Trapecista: ¿Y se puede saber qué hará con nosotros?
Soldado: (Debajo de la mesa.) Espero órdenes.
Equilibrista: Si se va a quedar ahí, esperará que se la lleven las hormigas.
Soldado: (Debajo de la mesa.) No permito que hable así de los integrantes del ejército.
Equilibrista: Haga como le plazca.
Soldado: (Debajo de la mesa.) Señora, no hago lo que me place sino lo que es mi deber.
Equilibrista: ¿Y no le da placer hacer su deber?
Soldado: (Debajo de la mesa.) No estoy autorizado a darle información de mi vida privada al enemigo.
Trapecista: ¿Sabe, al menos, cuánto van a tardar esas órdenes?
Soldado: (Debajo de la mesa.) No estoy autorizado a dar esa información. (Sale de debajo de la mesa.) Permanezcan aquí. Iré a buscar a un superior. Les advierto que si intentan escapar, los guardias tienen orden de disparar a matar.
Equilibrista: No vimos ningún guardia afuera.
Soldado: Eso muestra lo eficiente que es nuestro ejército, señora. Con su permiso. (Sale por una de la puerta de los costados.)
Escena III
El Trapecista, La Equilibrista y el Comandante. El Comandante no es más que el soldado con otra ropa. Hasta que entra el Comandante, el trapecista y la Equilibrista permanecen callados. Se hacen gestos como de si no fuera creíble lo que está pasando. El Trapecista da vueltas mientras se pasa la mano por la frente y el cabello.
Comandante: (Entra. Es el Soldado. Lleva las mismas botas. Se ha puesto otros pantalones y otra casaca con unas charreteras un poco ridículas. Tiene un bigote falso y peluca. Lleva un pequeño látigo que hace chasquear cuando puede.) ¡Atención! Ahora yo me encargaré personalmente de ustedes y habrán querido no pertenecer al enemigo.
Trapecista: Disculpe, pero nosotros...
Comandante: Contesten cuando se les pregunte o permanezcan en silencio.
Equilibrista: Quizá podría haber sido un buen domador.
Trapecista: Tal vez un poco pequeño.
Comandante: (Se sienta a la mesa. Saca del cajón de la mesa unas hojas y algo con qué escribir.) ¡Silencio o los mando fusilar sin interrogarlos!
Equilibrista: No creo que el tamaño sea problema si tiene elegancia.
Trapecista: ¡Ya estás, otra vez! ¡Ya estás de nuevo pensando en el enano!
Equilibrista: Pero no seas tonto, hombre.
Trapecista: Si tanto te gustaba, por qué no te casaste con él.
Equilibrista: Y tú por qué no te casaste con la hija del tragasables si tanto te gustaba lucirte delante de ella.
Comandante: ¡Callados! ¡Compórtense como soldados!
Trapecista: ¡No somos soldados!
Comandante: Prefiero un ladrón a un cobarde. No nieguen lo que son.
Trapecista: Pero lo que...
Comandante: ¡Basta! ¡Basta! ¡Esto es un interrogatorio!
Equilibrista: Yo no escuché ninguna pregunta.
Comandante: ¡Parece mentira, que gente grande necesite de preguntas para darse cuenta que está en un interrogatorio!
Equilibrista: ¡Vamos, comencemos de una vez!
Comandante: Señora, no me robe las palabras. Por un robo así puedo mandarla a la corte marcial. Díganme cuál es el número de vuestro regimiento, la cantidad de soldados del regimiento y cuantas armas y municiones tienen.
Trapecista: ¿No nos va a preguntar nuestros nombres?
Comandante: La guerra no se gana con palabras, señor, la guerra se gana con números. Así que dígame ¿cuál es el número de vuestro regimiento, la cantidad de soldados del regimiento y cuantas armas y municiones tienen?
Trapecista: Vuelvo a repetirle que no somos soldados.
Comandante: Lo hubieran pensado antes de tomar parte en la guerra.
Trapecista: Ni siquiera sabíamos que había una guerra. Nosotros no estamos en guerra con nadie.
Comandante: ¡No me contradigan! ¡Todos estamos en guerra! ¡El mundo está en guerra! ¡La guerra está en todas partes! (La Equilibrista busca en el suelo con la mirada, como si algo se le hubiera caído.) ¿Qué es lo que busca?
Equilibrista: La guerra. Usted dice que está en todas partes y nosotros hace días que estamos perdidos en la nieve y no nos hemos enterado de la guerra tan famosa.
Comandante: No conseguirán nada con ese comportamiento. Se reconocer a un enemigo cuando lo veo. A mí no me van a engañar.
Trapecista: Ni falta que hace, si usted se engaña solo.
Comandante: No estoy autorizado a comentar mi conducta con el enemigo.
Equilibrista: Parece que aquí nadie está autorizado a nada. ¿Acaso hay alguien autorizado a usar su cerebro?
Comandante: Les advierto que ustedes no están autorizados a cuestionar ni hacer comentarios sobre las desautorizaciones. Ahora... ¿se niegan a darme la información que les pedí?
Trapecista: No nos negamos.
Comandante: ¿Y bien... ?
Trapecista: No podemos hacerlo.
Comandante: Les recuerdo que un prisionero está autorizado a salvar su vida. Así que les conviene hablar.
Trapecista: No es un problema de autorización.
Comandante: ¿Y entonces...?
Trapecista: Es que no somos soldados, no estamos involucrados en ninguna maldita guerra.
Equilibrista: Trabajábamos en un circo.
Comandante: (Anota.) Regimiento: circo. ¿Qué clase de regimiento es ese?
Equilibrista: No es ningún regimiento.
Comandante: Comiencen a detallar qué es un circo para que pueda informarle a mis superiores.
Trapecista: ¡Un circo! ¡Un circo! ¿Cómo no va a saber lo que es un circo? ¿Nunca fue a uno?
Comandante: Estamos en guerra. No nos está permitido recordar cosas como esas.
Trapecista: Un circo. La gente va a divertirse. Hay payasos, domadores de leones, enanos, equilibristas, magos y hasta una banda de música.
Comandante: ¿Tienen banda de música?
Equilibrista: Y la nuestra era de las mejores.
Comandante: Eso muestra que integraban un regimiento militar.
Trapecista: Pero no, hombre, no. Yo era trapecista.
Comandante: (Anota.) Trapecista. ¿Y cuál era su función?
Trapecista: Hacía lo que hace todo trapecista. Me subía a mi columpio realizaba magníficas pruebas en el aire.
Comandante: (Anota.) Aviador.
Trapecista: No, no soy aviador. Soy trapecista. Tra- pe- cis- ta.
Comandante: ¿Y usted a qué se dedicaba?
Equilibrista: Yo era equilibrista.
Comandante: (Anota.) Equilibrista. ¿Y qué hacía?
Equilibrista: Diversas cosas. Por ejemplo, podía sostener hasta cuatro palillos sosteniendo a su vez una decena de platos y copas en cada uno.
Comandante: (Anota.) Cocina.
Equilibrista: ¿Usted no entiende o no quiere entender?
Comandante: ¿Qué vestimenta usan?
Trapecista: Cada uno tenía su ropa que usaba para las funciones.
Comandante: ¿Usaban uniformes para esas "funciones"?
Trapecista: Por supuesto que sí, no podíamos presentarnos de cualquier manera.
Comandante: Ustedes usaban uniformes. Nuestros enemigos usaban uniformes. El uniformes de nuestros enemigos es diferente al nuestro. El que ustedes usaban seguramente era diferente al nuestro. Por lo tanto, es claro que el uniforme que ustedes llevaban era el uniforme del enemigo. Ustedes pertenecen al ejército enemigo.
Trapecista: Pero no sólo los ejércitos usan uniformes.
Comandante: Estamos en guerra. Aquí sólo hay ejércitos y sólo hay amigos o enemigos.
Trapecista: ¿Y porque usted está en guerra es que nosotros somos enemigos? ¡Entiendo!
Comandante: (Anota.) Admiten ser del enemigo.
Trapecista: Nosotros no hemos admitido nada.
Comandante: El que calla otorga.
Equilibrista: Pero si estamos hace rato dale que te dale, habla que te habla.
Comandante: No se necesita dejar de hablar para callarse.
Equilibrista: Ni se necesita no tener cerebro para ser un perfecto idiota.
Comandante: ¡Un desacato más y los mandaré a realizar trabajos forzados hasta que mueran de cansancio!
Equilibrista: Por qué no nos permite contarle cómo es que llegamos hasta aquí.
Comandante. (Anota.) Detalles de la misión que llevaban a cabo al ser descubiertos tomando por asalto nuestro cuartel.
Trapecista: Nosotros no tomamos por asalto nada, solamente queríamos un lugar para no morirnos de frío. Estabamos perdidos.
Equilibrista: Yo le voy a explicar. Este tonto, porque no se le puede dar otro nombre luego del lío en que nos ha metido...
Comandante: Limítese a los hechos, yo haré las interpretaciones.
Equilibrista: Un día él estaba ensayando la rutina desde su trapecio y, como la carpa aún estaba a medio colocar vio a lo lejos un brillo blanco y bajó gritando "¡Lo he visto! ¡Lo he visto!
Trapecista: Realmente creí haberlo visto. Hubiera jurado que lo había visto.
Comandante: ¿Haber visto qué?
Trapecista: A Dios.
Comandante: ¿A Dios? ¿Usted creyó ver a Dios a lo lejos?
Equilibrista: Lo mismo que yo le pregunté. Lamentablemente fui un poco menos escéptica que usted. Tal vez porque lo amo y el amor es ciego y como él dijo que había visto algo, dejé que me llevara.
Comandante: ¿Así que usted no vio a Dios?
Equilibrista: No, pero le creí a él, lo cual fue igualmente torpe. Y así comenzamos una larga marcha hacia aquel brillo inmenso e intensamente blanco.
Comandante: ¿Y qué pasó?
Trapecista: Que ese brillo inmenso e intensamente blanco no era Dios, era nieve. Simplemente nieve. Pero claro, yo nunca había visto nieve. Y después de mucho andar llegamos hasta acá con la esperanza de buscar un poco de abrigo y alimento.
Comandante: ¿Eso es todo?
Trapecista: ¿Acaso le parece poco?
Comandante: (Gritando.) ¡¿Ustedes me quieren tomar el pelo o qué?! ¡¿Creen que yo puedo escribir ese cuento ridículo?! ¡Mis superiores se reirían de mí! ¡Me expulsarían del ejército! ¡Hasta podrían acusarme de complicidad con el enemigo! ¡Claro, eso es lo que querían! ¡Pues no lo van a lograr!
Trapecista: Pero es la verdad. Y mire que no es fácil admitir haber cometido tamaña equivocación.
Comandante: (Tomando la hoja.) Señores, hemos terminado. Se han negado a cooperar. Ahora deberán pagar las consecuencias.
Equilibrista: Por favor, entienda...
Comandante: Claro que entiendo. Han pretendido burlarme. Ahora sabrán lo que significa para el enemigo tenerme de enemigo. (Se va por la puerta por la que había entrado.)
Escena IV
El Trapecista, La Equilibrista
Trapecista: ¿No has notado nada extraño en ese comandante? Algo no me huele bien.
Equilibrista: Te recuerdo que hace varios días que no nos bañamos.
Trapecista: No me refiero a eso. Detesto cuando te pones tan literal, mujer. No tomes las cosas al pie de la letra.
Equilibrista: Imposible, las letras no tienen pies.
Trapecista: A eso me refiero. Ahora lo que tenemos que pensar es qué hacer.
Equilibrista: Creo que el comandante se fue muy ofuscado. Temo que nos apliquen algún castigo físico. No podría soportarlo.
Trapecista: Es necesario tomar medidas, pronto.
Equilibrista: ¿Estamos en peligro y tú quieres ponerte a jugar a los sastres? Lo que tenemos que hacer es evitar un desastre.
Trapecista: Me temo que estamos perdidos.
Equilibrista: Hace semanas que estamos perdidos y no creo que sea necesario explicar por culpa de quién.
Trapecista: No empieces de nuevo con eso. ¿Hasta cuándo vas a estar con esa cantinela? Me equivoqué, sí. No soy perfecto. No puedes soportar tener a tu lado alguien que no sea perfecto, ¡allá tú! Creía que estaba haciendo lo correcto. Las cosas no siempre salen como uno lo planea.
Equilibrista: Pero a veces las cosas resultan como resultan porque no se planean.
Trapecista: Yo había planeado el viaje, sólo que a partir de una confusión.
Equilibrista: Sí, la de confundir a Dios con la nieve. Un detalle, como quien diría.
Trapecista: Es fácil decirlo ahora, cuando uno sabe el final de la historia. Pero bien que tú también estabas entusiasmada con ver a Dios.
Equilibrista: Bueno, tú eras el que andabas en los trapecios. Pensé que conocía más del cielo, al fin de cuentas estabas mucho más cerca.
Trapecista: Entonces tú también te equivocaste. No rehuyo mi responsabilidad, pero asume tú la tuya.
Equilibrista: Sí, yo también me dejé llevar por la tentación de creer que eras místico. Y haberlo creído es una muestra de mi amor por ti.
Trapecista: ¿Y el recriminarme tanto mi error?
Equilibrista: Muestra aún más mi afecto: quiero que aprendas algo de todo esto.
Trapecista: He aprendido que no debo decirle nada a nadie antes de tiempo.
Equilibrista: Preferiría que hubieras aprendido cómo salir de este embrollo. ¡Menudo problema éste de la guerra!
Trapecista: Ya que somos dos, podríamos aprender juntos. (Por la puerta que salió el soldado, se lo ve aparecer de nuevo. No entra a la habitación. Se queda espiando la conversación. Ni el Trapecista ni la Equilibrista se percatan de su presencia.) Lo que tenemos que saber es cómo hacer para escapar.
Equilibrista: No va a ser fácil. Al parecer hay soldados vigilando. Tal vez tengamos que esperar a la noche.
Trapecista: ¿Has visto algún soldado mientras andábamos por ahí?
Equilibrista: Ni uno.
Trapecista: Ni yo.
Equilibrista: Tal vez se logren camuflar muy bien
Trapecista: ¿Y si no hubiera ninguno?
Equilibrista: Es la guerra, tiene que haber soldados. Por lo pronto ya hemos visto dos.
Trapecista: ¿No has notado algo extraño en ellos?
Equilibrista: Cierto que parecen un poco fastidiosos, pero estamos en guerra y la guerra es un fastidio.
Trapecista: Creo que son demasiado parecidos, como si fueran la misma persona. (El soldado lleva las manos a la escopeta, como por si acaso.)
Equilibrista: Debe hacer mucho que están juntos, tal vez son un grupo muy unido. La guerra puede llevar a que se mimeticen entre ellos.
Trapecista: ¡Qué guerra ni qué guerra! Nunca supe que se estuviera en guerra. Todo esto me resulta muy extraño.
Escena V
El Trapecista, la Equilibrista, el Soldado, la voz del Comandante.
Soldado: (Entra. Lleva los pantalones del Comandante.) ¡Prisioneros! El Comandante ha resuelto que no podemos tenerlos aquí.
Trapecista: ¿El Comandante?
Soldado: No entiendo vuestra extrañeza.
Trapecista: Que usted lleva los pantalones del Comandante.
Soldado: Según cuál sea nuestra misión llevamos diferentes uniformes en diferentes horas del día.
Trapecista: Raro que tenga autorización para explicar este tipo de cosas.
Soldado: Pero no estoy autorizado a hablar más sobre el asunto.
Trapecista: Entiendo.
Soldado: Lo único que tienen que entender es que van a ser trasladados a una prisión de máxima seguridad para prisioneros del ejército enemigo.
Equilibrista: ¡No pueden hacernos eso! ¡Somos civiles!
Soldado: Los vendrán a buscar en unos días.
Equilibrista: ¡Pero es imposible! ¡¿No puede entender que somos civiles?!
Soldado: Han sido encontrados culpables de espionaje.
Trapecista: ¿Espionaje? ¿Y qué se supone que espiábamos, la nieve?
Equilibrista: ¡Es ridículo! ¡No nos puede estar pasando esto!
Soldado: No será gimoteando que encubrirán su delito.
Equilibrista: ¿Cuál delito? ¿El error místico?
Trapecista: Tal vez sea por el error geográfico.
Soldado: Lo que es un error es creer que podrán confundirnos.
Trapecista: Grábese bien en la cabeza que nosotros escaparemos de aquí como sea.
Soldado: No podrán. Y si lo intentan será peor para ustedes.
Equilibrista: Difícilmente sea peor que estar entre dementes en medio de una guerra que uno no está peleando.
Trapecista: Nos iremos. Abriremos esa puerta y nos iremos a nuestra casa.
Solado: ¡Silencio!
Trapecista: No me importa si tengo o no tengo autorización para hablar. Estoy harto y le advierto que...
Soldado: ¡Silencio! ¡Al Suelo! (Los empuja para que se tiren al suelo. El soldado se queda agachado.)
Equilibrista: ¿Qué pasa?
Soldado: (Haciendo señas para que se callen.) Tshhh!
Equilibrista: ¿Se puede saber qué ocurre?
Soldado: ¿No escuchan nada? (No se escucha nada.)
Equilibrista: Nada.
Trapecista: Para ser más claros, nada de nada.
Soldado: Es que no tienen habituado el oído a la guerra.
Trapecista: ¿Y qué debiéramos escuchar?
Soldado: Disparos.
Equilibrista: ¡¿Disparos?! Preferiría que saliéramos disparados de aquí.
Trapecista: No escucho nada y comienzo a sentirme ridículo tirado en el suelo sin motivo.
Soldado: ¡Silencio! Ustedes no podrían sobrevivir ni dos horas allí fuera si intentan escapar. ¡Manténganse así hasta que se los ordene! (Se va por donde había entrado. Unos instantes después comienzan a sentirse los sonidos de los disparos.)
Trapecista: ¿Será entonces verdad que hay guerra?
Equilibrista: ¡¿Pero es que vamos a perder el pellejo y tú aún no te has enterado por qué?!
Comandante: (Sólo se escucha su voz.) ¡Soldado, pronto! ¡Lleve estas órdenes al teniente! El enemigo nos ataca.
Soldado: (Sólo se escucha la voz.) Mi comandante ¿Qué hago con los prisioneros?
Comandante: (Sólo se escucha la voz.) Si dan problemas, degüéllelos. No gaste balas en ellos.
Soldado: (Entra. Anda agachado para quedar debajo de la ventana. Se detiene ante el Trapecista y la Equilibrista.) Si intentan escapar o ayudar al enemigo, serán asesinados de inmediato. (Sale por la puerta que da hacia fuera.)
Escena VI
El Trapecista, la Equilibrista.
Equilibrista: ¿Tú crees que nos maten?
Trapecista: Como puedes ver no soy muy bueno creyendo cosas. Ya ves...
Equilibrista: Me impresionaste cuando te escuché tan seguro, tan decidido a escapar.
Trapecista: Lo hice para impresionarlo.
Equilibrista: Es un soldado, no creo que se deje impresionar fácilmente.
Trapecista: Tenía que intentarlo.
Equilibrista: El fondo y a pesar de todo, eres lo más cercano a un héroe que conozco. (Lo abraza y lo besa.)
Trapecista: En demasiados problemas te ha metido tu héroe. Sólo hemos sabido vivir en el circo. Fuera de allí siempre nos hemos sentido como animales en cautiverio.
Equilibrista: Pero me has dado algo muy especial. No todos caen en medio de la guerra y están a punto de ser pasados a cuchillo.
Trapecista: No todos los días se es prisionero de guerra.
Equilibrista: Ya no sé si sobreviviríamos allí fuera.
Trapecista: Ni siquiera tenemos una brújula. No sabríamos ni en qué dirección comenzar a andar.
Equilibrista: Y aunque llegáramos a algún lugar ¿qué haríamos? Tú lo has dicho: sólo hemos sabido vivir en el circo.
Trapecista: Y nuestro circo ya no existe. Ni tenemos fuerzas suficientes para volver a empezar.
Equilibrista: Aquel maldito incendio nos destruyó a todos.
Trapecista: El fuego y el hielo, ya hemos probado todo.
Equilibrista: Me pregunto si ya no es hora de que dejemos de andar, andar y andar.
Trapecista: Pero sería absurdo sobrevivir a un incendio para venir a morir, por equivocación, en una guerra. Suena demasiado absurdo para aceptarlo.
Equilibrista: Siempre se sobrevive para morir en algún momento.
Trapecista: Puede que esté un tanto cansado de existir, "cansancio metafísico" como decía el Hombre - bala. Pero todavía me quedan ganas de continuar.
Equilibrista: Morir, ibamos a morir igual... y mientras sea contigo... (Se vuelven a abrazar.)
Trapecista: Tal vez el enemigo nos libere.
Equilibrista: Por lo menos están gastando bastantes municiones. A juzgar por lo que se escucha...
Trapecista: Pero hay algo raro en esa balacera.
Equilibrista: Para ti siempre el mundo tiene una cosa rara, el mundo mismo es una cosa rara.
Trapecista: En serio, mujer, hablo en serio. Es como si esos mismos disparos ya los hubiéramos escuchado antes.
Equilibrista: Tal vez es que nos estamos acostumbrando a la guerra. (Los disparos cesan.)
Trapecista: Escucha... los disparos han cesado.
Equilibrista: ¿Quién habrá vencido?
Trapecista: Seguro que nosotros no.
Equilibrista: ¿Y nosotros estamos con el soldado o con el enemigo?
Trapecista: Nosotros estamos con nosotros.
Equilibrista: Debí suponerlo, así no ganaremos nunca.
Trapecista: Iré a hablar con el Comandante.
Equilibrista: ¿Para qué? ¿Qué le dirás? No servirá de nada. Es una locura.
Trapecista. Es que aquí todos están locos.
Equilibrista: Así planteado, tal vez de resultado.
Trapecista: Total, perdido por perdido...
Equilibrista: No deja de parecerme una locura.
Trapecista: Entonces, yo estoy loco.
Equilibrista: Planteado así, ya no se ve tan bien.
Trapecista: Iré y será ahora. (Se levanta.)
Equilibrista: (Levantándose y tratando de sujetarlo de un brazo.) Espera, espera, por favor. (El Trapecista logra escapar y se dirige hacia la habitación donde había entrado el Comandante.) ¡Qué le dirás! ¡Espérame! (Va tras él y entra en la misma habitación. Pausa.)
Trapecista: (Sólo se escucha la voz.) Pero... ¡¿qué es esto?!
Equilibrista: (Sólo se escucha la voz.) Pues parece que nuestro comandante se camufla par que el enemigo no lo reconozca.
Trapecista: (Sólo se escucha la voz.) Ni el enemigo ni nosotros.
Equilibrista: (Sólo se escucha la voz.) ¿Y cómo me queda a mí?
Trapecista: (Sólo se escucha la voz.) ¡Mujer, no juegues! ¡Vamos, quítate ese bigote!
Equilibrista. (Sólo se escucha la voz.) Pues déjame jugar, bastante ha jugado ese mequetrefe con nosotros.
Trapecista: (Sólo se escucha la voz.) ¡Mira, aquí está la ropa!
Equilibrista: (Sólo se escucha la voz.) Había escuchado que en la guerra todo vale, pero esto no lo entiendo. No tiene ni pies ni cabeza.
Trapecista: (Sólo se escucha la voz.) No se si los tiene, pero te aseguro que ese mentiroso no los tendrá cuando yo lo agarre. ¡¿Qué se ha creído?! Nadie nos mantendrá prisioneros con mentiras. Y quiero una explicación.
Equilibrista: (Sólo se escucha la voz.) Y mejor que sea realmente buena.
Trapecista: (Sólo se escucha la voz.) ¿Crees tú que está loco o que es imbécil?
Equilibrista. (Sólo se escucha la voz.) Me da lo mismo. Yo también quiero golpearlo por tomarnos el pelo de esa manera.
Trapecista: (Sólo se escucha la voz.) ¡Bingo! ¡Mira lo que encontré!
Equilibrista: (Sólo se escucha la voz.) ¿Y qué crees que tiene eso?
Trapecista: (Sólo se escucha su voz.) Si mi corazonada no me falla... demos vuelta esta cinta y ahora.... (Se escucha la balacera un instante y después se corta.) ¡¿Entiendes?! Esta es la balacera que escuchamos. (Se vuelve a escuchar la balacera un instante y se corta.)
Equilibrista: (Sólo se escucha su voz.) No lo puedo creer.
Trapecista: (Sólo se escucha su voz.) No necesitas creerlo, ya lo sabes. Todo ha sido una farsa.
Equilibrista: (Sólo se escucha su voz.) Y ese idiota va a tener que explicarnos por qué ha montado toda esta patraña.
(Entran el Trapecista y la Equilibrista. El Trapecista trae un casco y ella trae puesto el bigote del Comandante y se ha puesto por encima, ridículamente, la peluca que llevaba el Comandante.)
Trapecista: Esto no quedará así. ¡Te lo puedo asegurar!
Equilibrista: (Viendo por la ventana.) ¡Allí viene! ¡Allí viene!
Trapecista: ¡Quítate eso, vamos! ¡Rápido! ¡Démosle una sorpresa! (Se sienta en el sillón y coloca el casco debajo. La Equilibrista coloca debajo del almohadón el bigote y la peluca y se sienta.)
Escena VII
El Trapecista, la Equilibrista, el Soldado
Soldado: (Entra. Trae en la mano una bolsa de tela.) ¡Señores! Debo comunicarles que la batalla ha concluido. Hemos derrotado al enemigo.
Trapecista: ¿Sííí? Pues me alegra escucharlo. Realmente hemos tenido miedo de morir. ¿No es verdad?
Equilibrista: ¡Ya lo creo! No podíamos dejar de pensar que ha debido ser una batalla sangrienta, a juzgar por los disparos que escuchamos.
Soldado: Ha corrido tanta sangre que la ferocidad del enemigo hace aún más grande nuestra victoria. Nuestro ejército ha demostrado una vez más su valentía.
Equilibrista: Nos pareció que el otro ejército se había aproximado demasiado.
Trapecista: Por momentos parecía que lo escuchábamos aquí dentro.
Soldado: El enemigo consiguió avanzar al tomarnos de sorpresa, pero de nada le ha servido. La victoria final ha sido nuestra.
Equilibrista: ¿Y qué va a pasar ahora con nosotros?
Trapecista: Queremos irnos, estamos acá por un error.
Equilibrista: No tenemos nada que ver con la guerra. Desearíamos regresar.
Soldado: ¡Silencio! Esa decisión la tomará el Comandante a su debido tiempo.
Trapecista: ¡Ah, sí, el Comandante!
Soldado: Por supuesto, es la forma en que se resuelven esas cosas.
Trapecista: Y seguramente usted no sabe nada acerca de qué decisión habrá de tomar.
Soldado: No estoy autorizado a hacer ese tipo de comentarios.
Equilibrista: Seguramente tampoco puede decirnos lo que trae en esa bolsa que trae con usted.
Trapecista: (Irónicamente.) Mujer, seguro que si lo hace pone en peligro la seguridad militar y tal vez esa información esté calificada como secreto de Estado.
Soldado. Se equivoca. No tengo por qué ocultar las hazañas de nuestra victoria. Aquí traigo la cabeza del General enemigo.
Trapecista: Ah, la cabeza del General enemigo...
Equilibrista: ¡Nunca he visto la cabeza de un General enemigo!...
Trapecista: Ni siquiera hemos visto un General enemigo todo entero.
Equilibrista: Muéstreme la cabeza. Quiero verla... Quiero saber cómo se ve un trofeo de guerra tan valioso.
Soldado: Señora, no estoy autorizado a hacerlo. Además la aterraría.
Equilibrista: Por favor, se lo pido. Supongo que la cabeza de un General se ve tan viril como un uniforme.
Soldado: Señora, no insista o me veré obligado a tomar otra actitud más severa.
Equilibrista: Es sólo mirarla... No creo que mis ojos la deterioren.
Soldado: ¡Basta! Mis órdenes son llevarla al Comandante.
Trapecista: ¡Ah, el Comandante! Supongo que entonces no hay ningún problema, ¿no es cierto?
Equilibrista: Claro que no. (Saca la peluca y el bigote y se los coloca rápidamente. Con voz gruesa, imitando graciosamente la voz varonil.) ¡Ordeno que le muestre la cabeza a la señora Equilibrista!
Soldado: (Toma su arma, apunta de forma amenazadora.) ¡¿Qué... qué es esto?!
Trapecista: ¿Es que no reconoce a su Comandante? Al menos espero que no haya olvidado también la sangrienta batalla. (Saca de su pantalón la cinta y la arroja al suelo, a los pies del Soldado.)
Soldado: ¡¿Qué es todo esto?! ¡¿Qué es lo que están tramando?!
Equilibrista: (Con voz gruesa, imitando graciosamente la voz varonil.) No estoy autorizado a comentar eso, Soldado.
Trapecista: (Avanza hacia el Soldado, que retrocede sin dejar de apuntar con el arma.) ¡Basta de patrañas, mequetrefe! ¡Esas explicaciones debería darlas usted!
Soldado: (Nervioso.) ¡Exijo más respeto!
Trapecista: (Avanza hacia el soldado, que retrocede.) Pues será cuando tú lo des, ¿o nos tomas por tontos? (El soldado retiene su retroceso al chocar la espalda contra una pared. El Trapecista le manotea el arma y se la saca.) ¡Dame esto para acá! (Hace el gesto de pegarle una cachetada de revés.)
Soldado: (Encogiéndose.) No, no, no... (Se esconde debajo de la mesa.)
Trapecista: (Intenta atraparlo, pero la mesa es lo suficientemente grande como para que cuando el Trapecista intenta agarrarlo de un lado el Soldado se escape yendo al otro lado.) Ven aquí, marrano.
Trapecista: Ven para aquí que te quiero demostrar lo que es que te den batalla.
Equilibrista: (Con voz gruesa, imitando graciosamente la voz varonil.) ¡Soldado! Si lo desea llamaremos refuerzos.
Trapecista: Ven para aquí, te digo, que tengo algo que quiero aclarar contigo.
Equilibrista: (Con voz gruesa, imitando graciosamente la voz varonil.) Soldado, esa no es la muestra del valor y el coraje que debe tener siempre nuestro ejército.
Trapecista: Sal de allí, maldito mentiroso.
Equilibrista: (Tirando la peluca y el bigote.) Me cansé de toda esta payasada. Venga, terminemos con esto. Déjalo en paz, ya no vale la pena.
Trapecista: ¿Qué lo deje en paz? ¡En la paz del cementerio lo voy a dejar! ¡Maldito idiota! (Lo logra atrapar y lo saca de debajo de la mesa Lo tiene agarrado de la ropa.. El Soldado llora.) ¡Y encima lloras! ¡¿Se puede saber que te pasa ahora?!
Soldado: (Lloriqueando.) Yo sólo quería tener compañía...
Trapecista: Pues no te entiendo, así que habla claro.
Equilibrista: (Se interpone entre el Trapecista y el Soldado, haciendo que el trapecista lo suelte.) Déjalo quieto, ya. Que hable de una vez. Ten un poco de calma, hombre.
Trapecista: ¡Calma! ¡¿me pides calma?!
Equilibrista: ¡Sí, hombre, sí, calma! (Empujando al Soldado que cae sentado en el sillón.) Siéntate ahí y explica esto, que ya empieza a ser aburrido.
Soldado: (Lloriqueando.) Me mandaron hace años aquí, a este puesto de vigilancia. Me dijeron que seríamos varios, que mandarían a otros y nunca mandaron a nadie. Me dejaron sólo. Sólo yo y la nieve. El equipo de comunicaciones funciona a veces... y una vez por mes hay un avión que me arroja una caja con comida.
Trapecista: ¿Y por qué has inventado todo este desvarío de la guerra y de que somos prisioneros?
Soldado: (Calmándose lentamente.) Ustedes querían irse. Yo no me quería quedar sólo de nuevo. Pensé: "ellos están perdidos, yo estoy olvidado, tal vez pueda hacer que se queden". No podía dejarlos ir, seguramente no tendría otra oportunidad de estar rodeado de gente. Yo tampoco tengo familia. Este lugar es todo lo que tengo.
Equilibrista: ¿Qué es entonces lo que hay en esa bolsa?
Soldado: Un conejo. Pensaba prepararles una comida algo mejor que eso que me manda el ejército.
Trapecista: (Gritando.) ¡Pues nada, ¿me entiendes?! ¡Nos iremos de aquí y juro que nos dejarás ir o te daré una golpiza!
Soldado: (Triste, resignado.) Está bien, no puedo detenerlos. Pueden irse cuando quieran.
Trapecista: (Gritando.) ¡Ya verás que lo haremos, sí señor! ¡A mí nadie me toma el pelo!
Equilibrista: ¡Basta, deja de gritar! ¡¿A dónde iremos?! ¿Te olvidas que del circo ya no queda nada, que no tenemos casa ni familia?
Trapecista: Pero...
Equilibrista: O es que vagaremos por la nieve hasta morirnos de frío o de hambre?
Trapecista: (Sentándose en el sillón, junto al Soldado.) Es que yo... Me dejé llevar por mi bronca.
Equilibrista: Nosotros tampoco tenemos nada. Ni familia ni amigos. Tal vez estamos más perdidos que él. Por el momento creo que lo mejor sería quedarnos por aquí.
Soldado: ¡Eso! ¡Quédense conmigo, si mi compañía no les gusta pueden irse! ¡Ahora les prepararé conejo. ¿Qué les parece? Para celebrar que se ha obtenido la paz.
Equilibrista: Muéstrame dónde está la cocina que te daré una mano. Sé una manera deliciosa de prepararlo.
Soldado: (Dirigiéndose junto a la Equilibrista hacia la puerta que aún no se había usado.) Después de todo la nieve es un muy buen lugar...
Equilibrista: (Sonriendo.) Sí, la nieve es un buen lugar. (El Soldado y la Equilibrista salen por la puerta que aún nos e había usado.)
Trapecista: (Suspirando.) Oh, sí, la nieve es un lugar. (Se levanta y va hacia la puerta por donde salieron la Equilibrista y el Soldado.)
TELÓN
GONZALO HERNÁNDEZ SANJORGE